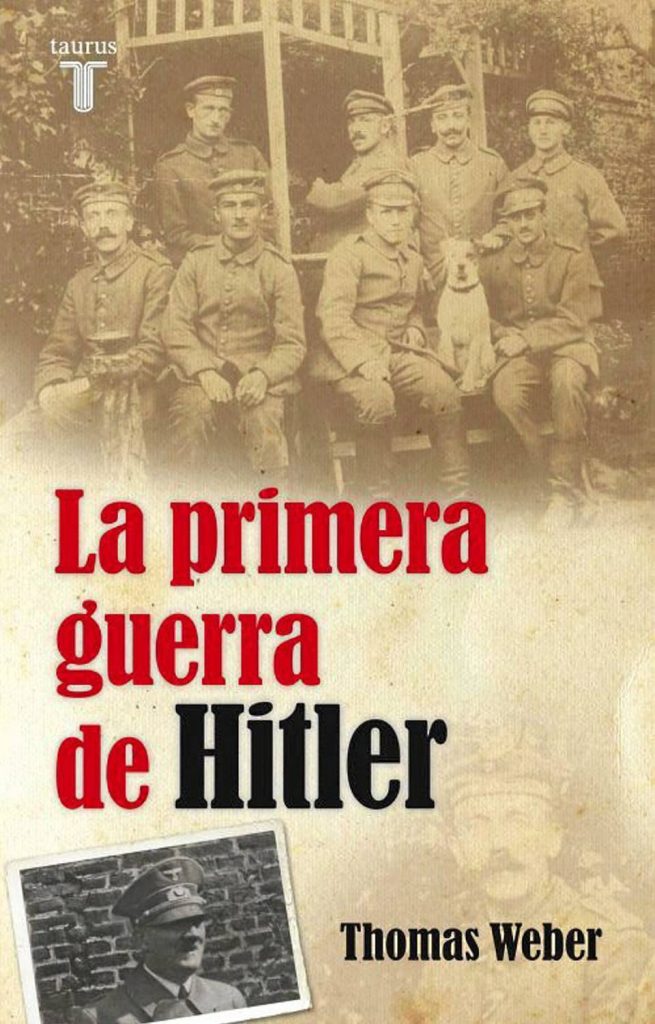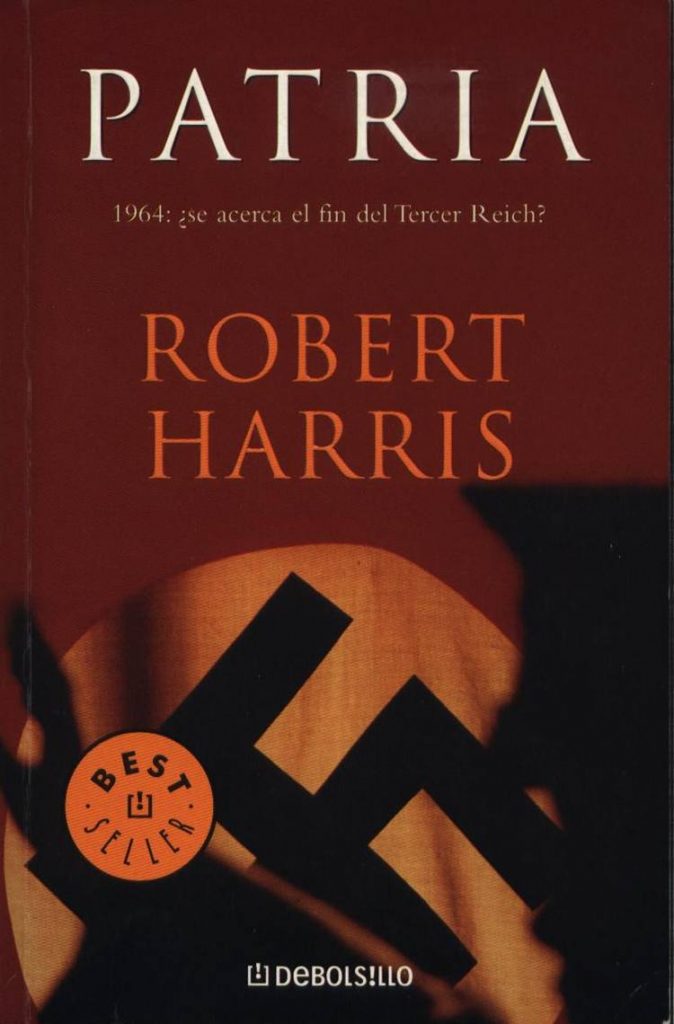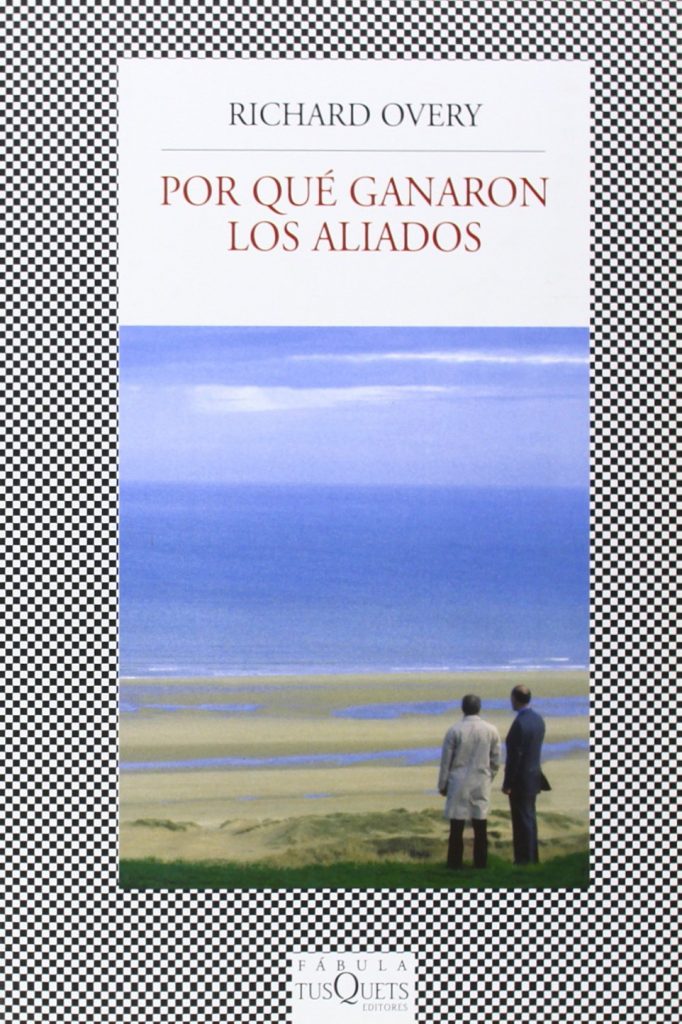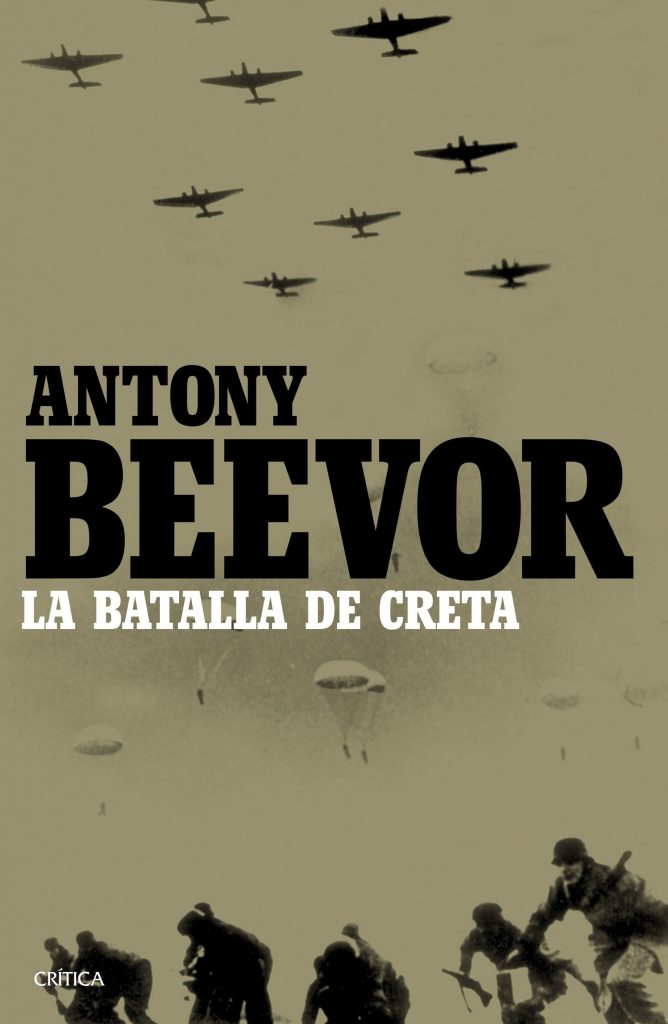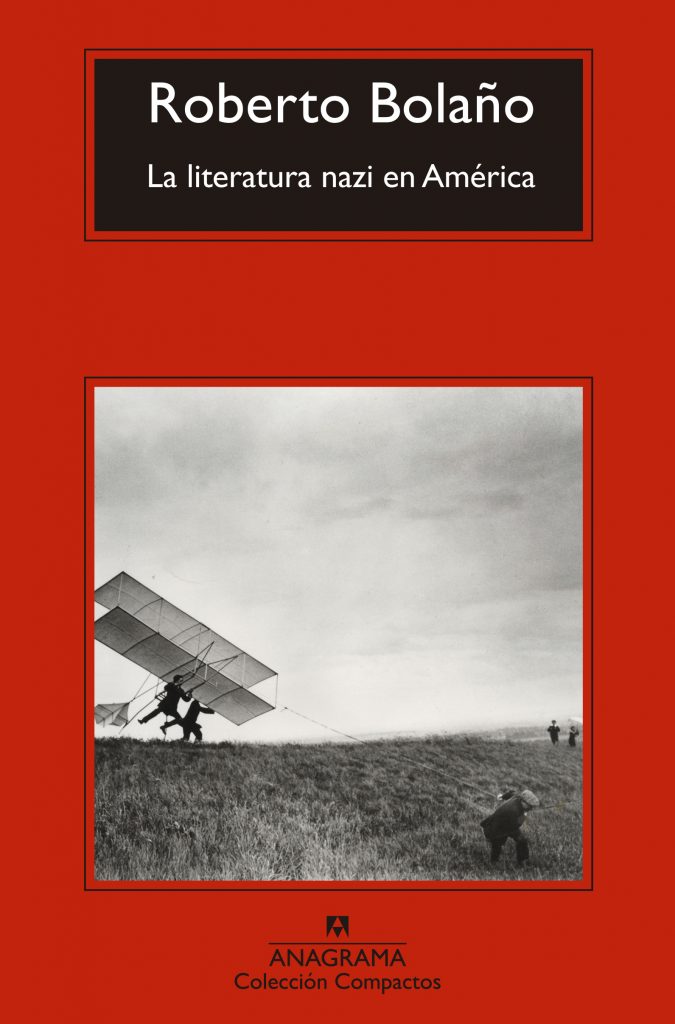Imagen representativa de la caída del régimen nazi, un soldado alemán abatido en Berlín en la puerta de Brandenburgo en 1945. © Rare Historical Photos
La Segunda Guerra Mundial no deja de asombrarnos o de asustarnos, según se mire. Todavía produce fascinación que en la vieja Europa muriesen unos cincuenta millones de personas hace tan sólo unos decenios. Las ruinas y las montañas de escombros se han sepultado, pero todavía tiznan las páginas (en papel, por ahora) de los libros de Historia. Es triste pensar que, como forma parte del pasado, subsiste allí, en el pasado.
Ya David Solar con La caída de los dioses nos enganchó con los errores estratégicos de Adolf Hitler en la carnicería que propició en el centro de Viejo Continente. Ahora el tótem de los libros divulgativos es Antony Beevor, que ha publicado la monumental La Segunda Guerra Mundial. Se trata de un auténtico tomo que no deja cabos sueltos en el intento de explicarnos el desaguisado de la llamada Civilización Occidental entre 1939-1945.
Ambas obras se leen con el estilo periodístico de alguien que no es historiador, pero que domina las fuentes, de primera mano, con seriedad y rigor. Cuanto más sabemos del conflicto, más consideramos que fue imposible y que no puede haber ocurrido nada parecido tan cerca de nosotros. En tiempos convulsos como los que vivimos, se hace muy necesaria su lectura, pues tampoco en los años treinta, después de padecer la Gran Guerra, se pensaba en otra calamidad aún mayor.
Y, como parábola de la tragedia, la Batalla de Berlín. Nada puede compararse al horror de la capital de Alemania en los últimos días del Reich de los mil años. Más de 100.000 bajas, 220.000 heridos y medio millón de prisioneros. Ahí es donde Beevor y Solar se explayan, en los detalle trágicos y esperpénticos de los últimos días en la Cancillería. Sí, eso ocurrió en Alemania, ese país que nos dice ahora lo que tenemos que hacer con nuestros (pocos) euros. Repasemos más libros.
Europa en penumbras
Acostumbrados a la victoria aliada, donde unos solados liberan del yugo nazi a cuantos pueblos se encuentran, nos cuesta pensar que en mayo de 1945, la Europa próspera que ahora conocemos vivió unos años en la penumbra de la violencia y de la destrucción como no se había conocido en su larga historia. Cuando los ejércitos de Hitler se rindieron, el Continente se quedó a oscuras, literalmente. La reconstrucción vino después, tal vez una década más tarde en algunos casos.
Muchas de las ciudades europeas no tenían luz, ni agua corriente, ni oficina de correos, ni transportes, no se podía leer prensa, ni asistir a obras de teatro ni exposiciones… y, lo más importante, no se encontraban supermercados donde paliar una hambruna tan antigua como la propia guerra que había concluido. Además tampoco se habían constituido gobiernos, pues fueron borrados del mapa por las fuerzas de ocupación en Alemania o Polonia, por ejemplo. En esa atmósfera más propia de la Edad Oscura la justicia la ejercía el más fuerte, pues patrullas armadas campaban a sus anchas entre los cascotes de ciudades como Berlín o Varsovia.
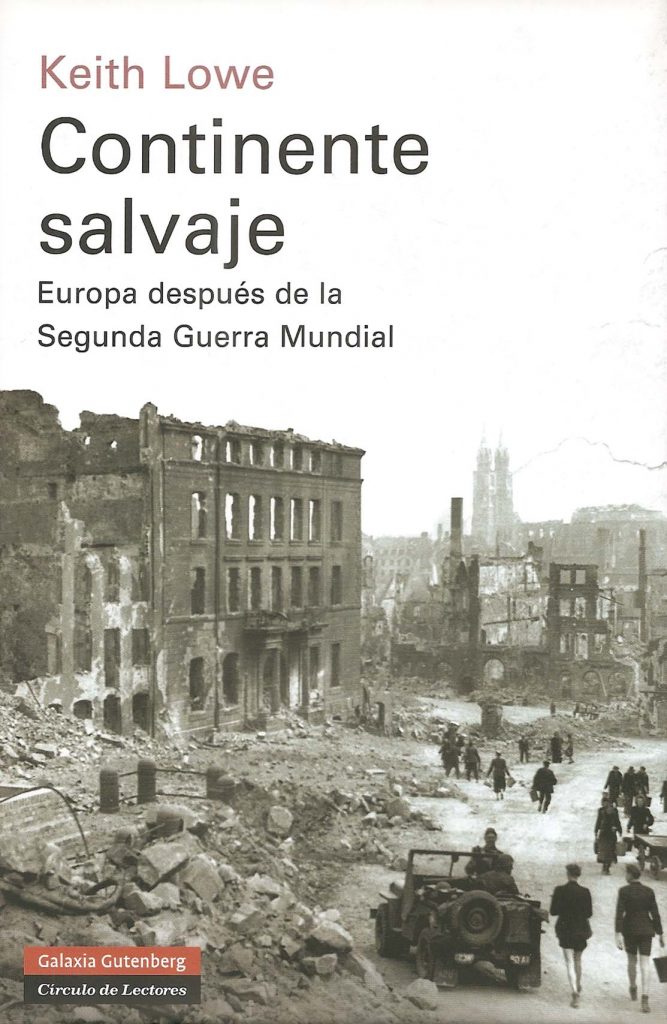
Portada del libro de Keith Lowe. © Bibliotheca Sefarad
Esta es la tesis de la que parte Keith Lowe en Continente salvaje, un extenso volumen que saca a la luz esos años en los que todavía no había triunfado el Plan Marschall ni el milagro económico alemán era una realidad. El autor insiste en el cliché, acuñado por cualquier historiador desde el presente, de la paz como un acontecimiento estático y excluyente, un corte diáfano con la violencia y degradación moral de la guerra. Todo lo contrario, hubo hasta guerras civiles posteriores, como la de Grecia.
Pero lo peor del caso es el mantenimiento de muchos campos de concentración por aquellos que los liberaron de las SS; un lavado de cara, una desinfección y listos para acoger a los que tenían que ser reeducados, sobre todo en la Europa del Este. Añadamos las deportaciones brutales, las limpiezas étnicas oficiales, como en Ucrania, que nos sonará ahora bastante, y las venganzas tanto personales como políticas entre liberadores y colaboradores.
El Viejo Continente tuvo su etapa oscura entre 1945 y 1952, tal vez la mayor de todas, que ha cambiado la forma de ser de los europeos, pues buena parte de su riqueza lingüística y étnica quedó arruinada para siempre. La mezcla, la variedad, la libertad creadora, la convivencia (vigilada, eso sí) entre culturas quedaron hechas añicos entre 1939 y 1945. Y menos mal que los aliados ganaron la guerra, pues, si no hubiese sido así, tal vez este artículo no se hubiera podido publicar.
La destacada obra de Thomas Weber. © Gente de Cañaveral
Hitler, un soldado peculiar
Decididamente hay que tener cuidado con los compañeros de trabajo un poco pelotas. Cualquier día cambia la tortilla (política) y te encuentras que ese gris currante que te saluda cortésmente cada mañana se transforma en dictador, promueve un genocidio y decide conquistar la Tierra, así de sencillo. Lo normal, los delirios de grandeza —millones de muertos incluidos— cuando hablamos de señores como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco o Kim Jong-Il.
Y es que eso fue lo que ocurrió con un vulgar Adolf Hitler en los años previos de la Gran Guerra. Era moreno, con un bigote ridículo, bajito, de nacionalidad austríaca, no fue admitido en Bellas Artes y tampoco como soldado… un desastre. Así que se fue a la muy católica Baviera y allí sí pudo empuñar armas contra los británicos en las trincheras de Flandes.
Se alistó en el Regimiento Bávaro de la Reserva número 16 y ahí quedó su participación en la guerra. Se las apañó para estar en retaguardia como uno de los correos de enlace de la plana mayor, de ahí que no sea extraño que sus compañeros los llamaran cerdos de retaguardia. Recibió una medalla y fue gaseado. Ya de vuelta a casa se enteró, cuando recuperó la visión por un ataque psíquico (estrés postraumático), que Alemania había iniciado conversaciones de paz.
Aquí hubiera terminado la historia de un soldado pelota más, pero se torció el espacio-tiempo y degeneró en el nazismo. Increíble. La Historia inventada llegó después: que si fue un héroe, que si fue muy valiente y que sus compañeros de armas formaban una auténtica familia. Conviene leer atentamente La primera guerra de Hitler, de Thomas Weber, una imprescindible obra para conocer la construcción del mito del dictador alemán en los años treinta. Ni soldado valiente ni ocho cuartos, un pelota oportunista y chaquetero que incluso militó en las filas del movimiento comunista revolucionario durante la República de Weimar.
Edición de bolsillo de Patria. © Cuéntate la vida
Patria
Nos chiflan las ucronías (o distopías) y no por lo extraño de la palabra sino por el juego infinito de posibilidades que ofrece. A ver, pongamos un ejemplo. Nos situamos en la II Guerra Mundial. Hasta ahora todo normal, pero ¿qué hubiera pasado si…? Ahí va la ucronía. El ejército alemán expulsó un buen día de las playas de Normandía a los americanos y a los ingleses (adiós a Salvar al soldado Ryan), por lo que pudo volverse hacia la gran Rusia y llevar las fronteras del III Reich hasta los montes Urales. Hitler va a cumplir sus setenta y cinco años… En fin, un panorama negro, vamos, alternativo.
En ese mundo se mueve un inspector de las SS, con algo de corazón (¡) y, como siempre, una periodista americana con mucho carácter, que se mete con facilidad en cualquier fregado. Patria, la novela que comienza de esta forma, es una entretenida — ¿se pide más a un bestseller?— historia de Robert Harris. Por favor, añadamos que un Kennedy talludito (el padre del asesinado en Dallas) es el presidente de los Estados Unidos. ¿Alguien da más?
Añadamos más elementos. ¿Y qué ha ocurrido con los judíos? Pues lo de siempre. Los han mandado al este, una especie de repoblación obligada. ¿Los han exterminado? Nadie lo sabe. El protagonista recorre las calles speerianas de un Gross Berlin con más de doce millones de habitantes, que alardea de dominar el mundo conocido como la antigua Roma. Ah, ya hay mártires del nacionalsocialismo, es decir, muertos ilustres como Himmler o Göering, que han dado su vida por la causa.
La acción se desencadena cuando el presidente de los Estados Unidos realiza una visita al Reich de los mil años. Todo son buenas intenciones, aplausos, recepciones oficiales y demás actos protocolarios. Entonces, el patriarca de los Kennedy accede a unos documentos clasificados como secretos que su propio gabinete ignora. No les cuento más, no les destripo las sorpresas de la trama.
Esa es la parte más interesante, pues aquello “del podría haber sido y…” me chifla, créanme. ¿Y si Napoleón vence en Waterloo? ¿Y si los espartanos no aguantan el suficiente tiempos en las Termópilas? ¿Y si no matan a Julio César? ¿Estaríamos aquí, escribiendo esta reseña ahora? Cualquiera sabe. Parece que hasta en esta novela los nazis tampoco se escapan. Bueno, mejor se la leen, que entretiene.
Edición de Tusquets. © Amazon
La delgada línea… de la victoria
Asombra comprobar el hilo tan delgado que separa la frontera entre la victoria y la derrota en cualquier conflicto bélico. El tiempo que ha transcurrido desde 1945 es así de caprichoso, ajusta los parámetros, los hace manejables, como los ratones de laboratorio, dispuestos con paciencia a sufrir en sus carnes todo tipo de experimentos (en el presente).
Así, la II Guerra Mundial —se llevó por delante a cincuenta y cinco millones de víctimas, veinte de ellos rusos— es para nosotros ahora un tablero lleno de piezas tan frías como la autonomía de los aviones cazabombarderos, el uso del radar en el batalla del Atlántico, los puertos flotantes de Normandía o las dotaciones de las divisiones panzer, es decir, los extras en un gran videojuego, pero que fue tan real en la década de los cuarenta como el sol que nos alumbra.
Parece que Richard Overy tiene en cuenta esta reflexión, pues Por qué ganaron los aliados es un libro que no deja indiferente al lector que no le gusten mucho las batallitas. Y precisamente lo consigue porque aclara de forma contundente que la guerra podía haber sido ganada por las fuerzas del Eje, sí, esos señores del brazo en alto, de uniformes impecables y que diseñaron los campos de exterminio como el que monta una granja de pollos.
La sangrienta película de la guerra hubiera tenido otro final si no es por la decisión, a veces banal, de muchos funcionarios aliados, de militares que no habían pegado un solo tiro en sus vidas, pero que desplegaron sobre los mapas en sus estados mayores una sabiduría a prueba de bombas (!) y de políticos obstinados en las maltrechas democracias occidentales (aquí no hay otra opción que recordar al gruñón Winston Churchill).
Al profundizar en el conflicto uno se aleja de la acción de la guerra para adentrarse en el espíritu de aquellos hombres que se dedicaron durante seis años a matarse en los rincones más sucios del planeta: Midway, Stalingrado, Kursk, Iwo Jima, etc… En el libro de Overy no hay heroísmo, historias concretas, pero sí aparece una visión nueva y muy reveladora de un acontecimiento histórico que todavía hoy tiene sus secuelas.
¿Perdió la guerra Alemania? Buena pregunta para Ángela Merkel, ¿verdad? Y al hilo de lo contamos, aquello de la delgada frontera de antes, nada mejor que añadir a esta obra la lectura de La agonía de Francia, de Manuel Chaves Nogales, la II Guerra Mundial en primera persona, sin cifras, con el drama humano y sincero de un periodista testigo de la barbarie.
Anthony Beevor, a escena. © Casa del Libro
La batalla de Creta
Puede que en verano, entre escala y escala de un crucero, estires los pies en una de las islas más apasionantes del mediterráneo oriental, esa parte del mapa que no dominamos tan acertadamente como el triángulo que componen las Baleares, Sicilia, Cerdeña y Malta. Más allá del meridiano se encuentra Creta, la ínsula de mayores dimensiones del mundo heleno. Allí comenzó la civilización occidental, por ejemplo, y desde el monte Ida el padre Zeus vigilaba las andanzas de los humanos.
Pero después de pasados unos siglos, el general de la Luftwaffe Kurt Student elaboró un plan de invasión con tropas aerotransportadas. Los británicos tuvieron que evacuar la Grecia continental en la primavera de 1941, miles de soldados griegos, neozelandeses y australianos llegaron a Creta con la idea de una evacuación a Alejandría. El Imperio británico apenas podía devolver los golpes a Adolf Hitler, la ayuda nunca llegó. La consigna era resistir.
Aquí comienza el despliegue de erudición de Antony Beevor en La batalla de Creta, que ya nos sorprendió con Stalingrado, El día D: la batalla de Normandía o Berlín, la caída: 1945. Los paracaidistas alemanes ocuparon la isla, en precario, y con fuertes pérdidas,luego la guerrilla los hostigó a lo largo de tres años desde las montañas Blancas. Desfilan en las páginas del libro personajes y situaciones pintorescas como la vida en la clandestinidad de los agentes enviados por el SOE, nativos cretenses vinculados a la guerrilla, mensajes cifrados, secuestros, represalias… los condimentos de cualquier guerra… mundial, eso sí.
Roberto Bolaño se destapa. © Anagrama
La literatura nazi en América
Y terminamos el recorrido con una pregunta necesaria: ¿quién es ese Roberto Bolaño? Esa duda parece que se plantearon en la editorial Anagrama hace unos años, y el que escribe estas líneas también, me confieso. Pues el proceso de acercamiento a los escritores se le parece mucho al que hacemos con los amigos. Primero en la lejanía de sus libros apilados en las estanterías de unos grandes almacenes, luego un puntual documental de La 2 sobre su vida —corta— y milagros, y el paso definitivo, leer sus obras. La primera de ellas no puede ser más atrevida y, a la vez, densa: La literatura nazi en América.
¿Es una novela? ¿Una simple antología de escritores con tendencia nazi en el continente americano? Es todo eso y mucho más. Bolaño, esa es la sorpresa, sigue la línea de abierta por William Beckford con Memorias de pintores extraordinarios y continuada por Marcel Schwob, Vidas imaginarias, Thomas Carlyle, Samuel Butler y Jorge Luis Borges con su Historia universal de la infamia, entre otros: la colección de biografías imaginarias que articulan una unidad de sentido y pueden leerse también como una novela.
Es un golpe de efecto, una jugada maestra. Los personajes de la obra se entrecruzan con otros porque comparten estilo, fuentes y horizontes literarios. Pero el autor no sólo se ocupa de las biografías sino también de sus obras, de las revistas en las que colaboran y de la sociedad —esa sí es real— en la que se desenvuelven. En ese ambiente habita uno de los escritores más atractivos, Ramírez Hoffman, que es el punto de partida de una novela del mismo autor, Estrella distante.
Ahora he entrado de lleno en una de sus novelas en apariencia normales, Una novelita lumpen, y no sé que sorpresas voy a encontrar. El tema no se le parece en nada, a lo mejor el desarraigo de los personajes es recurrente en nuestros días. La ficción es en esta obra únicamente ficción, por fortuna.